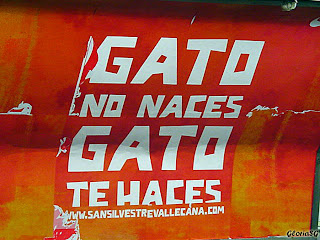"La heroica ciudad dormía la siesta". Con esta magnífica frase arrancaba La Regenta de Leopoldo Alas "Clarín". Pues bien, ahora unos mequetrefes británicos que escriben para el American Journal of Epidemiology han publicado que dormir la siesta aumenta el riesgo de muerte prematura... ¡por problemas respiratorios! ¿Se puede saber cómo se echan la siesta estas criaturas?
Son las tres de la tarde, julio, Castilla.
El sol no alumbra, que arde, ciega, no brilla.
La luz es una llama que abrasa el cielo,
ni una brisa una rama mueve en el suelo.
Desde el hombre a la mosca todo se enerva,
la culebra se enrosca bajo la yerba,
la perdiz por la siembra suelta no corre,
y el cigüeño a la hembra deja en la torre.
Ni el topo, de galbana, se asoma a su hoyo
ni el mosco pez se afana contra el arroyo
ni hoza la comadreja por la montaña
ni labra miel la abeja ni hila la araña.
La agua el aire no arruga, la mies no ondea,
ni las flores la oruga torpe babea,
todo al fuego se agosta del seco estío,
duerme hasta la langosta sobre el plantío.
(José Zorrilla)
Hay varios tipos de siesta. Después de almorzar, Azorín se echaba la siesta de las cigarras porque, gracias a ella, "se dormía a sus roncos sones". Como decía mi abuelo, "bien comido y bien bebido, aguanta un cuerpo largo tiempo tendido". Otros prefieren la siesta del burro, que es breve y se ejecuta casi de pie. O la borreguera, que se duerme antes de comer. Mientras que Cela recomendaba hacer la siesta "con pijama, Padrenuestro y orinal". Hombres brillantes como Einstein, Thomas Edison o Churchill fueron unos entusiastas de esta tradición, pues refresca la mente y aumenta la creatividad. Qué tomen nota los articulistas saboríos del American Journal of Epidemiology. ¿O es que ahora también nos van a recortar la bendita siesta? Descansar es un arte. Malajes.
"Hay que dormir en algún momento entre el almuerzo y la cena, y hay que hacerlo a pierna suelta: quitándose la ropa y tumbándose en la cama. Es lo que yo siempre hago. Es de ingenuos pensar que porque uno duerme durante el día trabaja menos. Después de la siesta, se rinde mucho más. Es como disfrutar de dos días en uno, o al menos de un día y medio" (Winston Churchill).