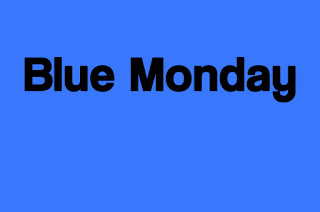"Si vais para poetas, cuidad vuestro folklore.
Porque la verdadera poesía la hace el pueblo" (Juan de Mairena)
Porque la verdadera poesía la hace el pueblo" (Juan de Mairena)
En 1933, hace 83 años, Federico García Lorca dio, en Buenos Aires, una conferencia titulada "Juego y teoría del duende", cuyo objetivo principal consistía en explicar la contribución del carácter español en la cultura universal. Este viejo texto lorquiano daba respuesta, sin quererlo, a otra incógnita: el porqué la fiesta de los toros sigue existiendo y fascinando.
"En todos los países la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas. En España, no. En Estaña se levantan. Muchas gentes viven allí entre muros hasta el día en que mueren y los sacan al sol. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo: hiere su perfil como el filo de una navaja barbera [...] Hay una barandilla de flores de salitre, donde se asoma un pueblo de contempladores de la muerte, con versículos de Jeremías por el lado más áspero, o con ciprés fragante por el lado más lírico; pero un país donde lo más importante de todo tiene un último valor metálico de muerte.
La casulla y la rueda del carro, y la navaja y las barbas pinchosas de los pastores, y la luna pelada, y la mosca, y las alacenas húmedas, y los derribos, y los santos cubiertos de encaje, y la cal, y la línea hiriente de aleros y miradores tienen en España diminutas hierbas de muerte, alusiones y voces para un espíritu alerta, que nos llenan la memoria con el aire yerto de nuestro propio tránsito".
Y Lorca terminaba su discurso recitando aquellos versos anónimos:
Yo me iba, mi madre,
las rosas coger,
hallara la muerte
dentro del vergel.
Yo me iba, madre,
las rosas cortar,
hallara la muerte
dentro del rosal.
Dentro del vergel
moriré,
dentro del rosal
matar me han.
En España, casi un siglo después de pronunciarse esta conferencia, algunos hombres continúan dando la vida por morir en el rosal de una plaza de toros. Mientras eso siga sucediendo, las jarchas, los versos anónimos y los poemas de Lorca tendrán sentido; nuestra cultura será rotundamente distinta a la del resto -dolorida pero distinta-, y los toreros caídos en el ruedo estarán aún más vivos. Ellos forman parte de la poesía que hace el pueblo, ésa de la que hablaba Juan de Mairena. No hay que renegar de esta fuerza trágica; al contrario: debe cultivarse y honrarse porque define lo que hemos sido, lo que somos. Hallar la muerte dentro del rosal es nuestro sino.