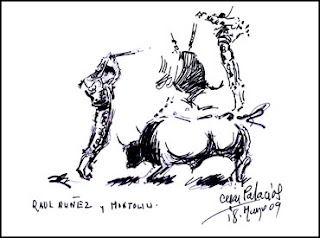Era José una persona sensible, un muchacho un tanto apocado y retraído que gustaba siempre de estar rodeado de su gente. Esta tendencia a la melancolía se agravó considerablemente por el trágico suceso del invierno de 1918 a 1919. Su madre cayó enferma, y a pesar de los hercúleos esfuerzos de Joselito, que la acompañó a los mejores médicos de España, su enfermedad era incurable. El 25 de enero, la madre de la saga de los toreros, la simpática gitana, la Señá Gabriela Ortega, fallecía en Sevilla, sumiendo a su hijo menor en un hondón psicológico que lo entristeció para toda la temporada.
Como ha sostenido Paco Aguado, "le costó mucho asumir la realidad porque su madre era para él su refugio, el objeto más preciado de aquel palacete de la Alameda de Hércules. Joselito profesaba una auténtica pasión por aquella mujer tan fuerte, catalizadora de todo el amor y de la unidad de la familia". El hombre más fuerte de todos ante los toros se desmoronó por el inevitable desenlace, jamás asumido pese a las evidencias. Lloró José como un niño, con todas esas lágrimas que permanecerían ocultas en sus entrañas desde que se dedicó al arte del toreo. A su amigo Felipe Sassone le comunicó, mediante un telegrama: "se me ha roto el molde y se me ha roto la vida".
Era tal su desolación, era tan grande su angustia, se encontraba tan desubicado, que decidió romper sus compromisos con Lima y quedarse en España a rumiar su pena. No había consuelo posible, ni siquiera refugiándose en las fincas amigas. Su malestar mental le provocó bastantes padecimientos físicos. Volvieron sus problemas de salud, consistentes en fuertes dolores de estómago y unas fiebres altísimas difíciles de controlar. La convalecencia la pasó en casa de su hermana Lola, a la que acudió para no sentirse solo en el palacete de la Alameda.
Esa temporada de 1919 se encargó varios vestidos bordados totalmente en azabache, e incluso un capote de paseo de dicho color.
El último chaleco de Joselito, con el que murió en Talavera
(Fuente del texto: catálogo de la exposición "Joselito y Belmonte, una revolución complementaria")